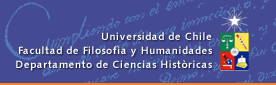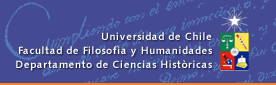|
El latifundio antiguo y la captura de la población
|
El esquema de la evolución del latifundio esbozado en líneas anteriores es válido para toda América Latina, con excepciones respecto a su cronología y a algunos tipos de cultivos que, por estar más conectados a mercados exteriores que internos, tienden a seguir caminos independientes. Las empresas agrícolas dedicadas especialmente a la producción de azúcar, tabaco, cacao, algodón y café, son a menudo, pero no siempre, excepciones al esquema descrito. En Chile esas etapas se cumplen bien, aunque muchas veces los procesos que precipitan la transformación del agro —y por lo tanto la posición económica y social de quienes lo dominan— suelen ser diferentes a las de otras regiones del continente.
La ausencia en Chile de extensas comunidades agro-manufactureras a la llegada de los conquistadores, así como la inestabilidad que durante el siglo XVI provocó la prolongada guerra de Arauco en materia de usufructo de la tierra y la mano de obra, podían haber producido un retardo en la liquidación de la etapa de la Frontera Agraria. No fue así sin embargo. La gran sublevación indígena de 1598, la destrucción de las ciudades del sur y la pérdida de los lavaderos de oro de esa región, precipitaron el advenimiento del Latifundio Antiguo en forma más rápida de lo que pudiera haberse esperado. El asentamiento español y foco productivo, que había sido fuerte en el área comprendida entre Concepción, Valdivia, Osorno e Imperial, se desplazó inmediatamente desde Chillán al norte, comprometiendo rápidamente la ocupación de las mejores tierras agrícolas extendidas entre esa ciudad y Santiago (7). En efecto, el otorgamiento de mercedes de tierras —y también un mercado de ellas- se va abriendo para esa región geográfica de proporciones muy modestas a principios de siglo XVII, hasta una demanda verdaderamente importante en la segunda mitad del siglo XVIII. De más está decir que el llamado “Valle Central” se convirtió en el ámbito tradicional del latifundio y de la producción agrícola del reino.
El medio en que se desarrolló la primera economía agrícola del reino fue verdaderamente difícil. Aunque la tierra era fácil de conseguir gratuitamente, no había capitales, mercados, implementos ni mano de obra. La sublevación de 1598, y posteriormente el establecimiento de una línea fronteriza permanente a lo largo del río Biobío, restaron para los españoles un poco más de la fuerza de trabajo indígena: de unos 550.000 indios aproximadamente a 230.000[8]. La crisis económica fue muy aguda después del terremoto de Santiago de 1647, cuando fuera de la destrucción material se dejaron de otorgar censos y préstamos a interés, debido a la suspensión del servicio de las deudas y a la falta de bienes urbanos muebles para garantías hipotecarias. Esta crisis del medio siglo se encadenó con otras que, en diferentes años y regiones, se fueron presentando en el Cono Sur del Virreinato Peruano: Tucumán, Córdoba, Potosí, Cuyo, Lima, etc.[9].
Pese a todo, la gran hacienda del Valle Central y del Norte Chico fue tomando contornos permanentes, teniendo como mercados la proveeduría del ejército y una exportación lentamente creciente de carnes ahumadas, cueros, cordobanes, sebo, jarcia, cereales, frutas secas y vinos al Perú y Alto Perú. Fuera del ejército, el mercado interno era aún casi nulo[10]. Difícil hubiera sido el surgimiento de una primera economía agraria que no fuese ganadera. Fuera de las razones antes dichas, se vivió aún en el Valle Central del siglo XVII un clima bélico constante. La sublevación del año 1655 llegó a afectar hasta territorios que se encontraban al norte del río Maule. Por otra parte, la mano de obra que se podía conseguir en el sur, por razones culturales, no era apropiada ni tenía inclinaciones para las labores de cultivo, pero sí estos indios eran buenos peones montados y vaqueros. Algunos hacendados que tenían encomiendas de indios en los alrededores de Santiago, los trasladaron como cultivadores y productores artesanales, a los extensos territorios vacíos de más al sur[11].
El latifundio antiguo se vio, de este modo, ante la primera gran tarea que le dio unidad y una cierta uniformidad en sus relaciones de producción; ésta fue, conseguir mano de obra permanente. No existió un plan concertado por los latifundistas en esta tarea, pero sus maneras de actuar y sus reacciones fueron siempre las mismas. Las soluciones que practicaron fueron especialmente tres: 1) Los hacendados que tenían encomiendas o acceso a este tipo de indios por arriendo, contrato, etc., los trasladaron desde sus pueblos o tierras al interior o a lugares cercanos a sus propias tierras; 2) Se fomentó y desarrolló la trata de indios esclavos obtenidos de la guerra de Arauco, y se les mantuvo en las haciendas con diferentes status, pero que, por lo menos jurídicamente, establecía la condición de esclavo permanente o temporal; 3) Fueron recogiendo a la población libre, constituida por españoles pobres, mestizos blancos y negros; mulatos y negros libres, indios libres, etc. y los ubicaron dentro de sus haciendas reteniéndolos con diversos tipos de participación o usufructo y distintas modalidades salariales. El segundo y tercer tipo de trabajadores agrícolas, pero especialmente el último formó la primera generación de “inquilinos”, sobre los que Mario Góngora nos ha entregado un buen estudio [12].
En el plan de trasladar los indios de encomienda a tierras privadas, los hacendados chilenos tuvieron a su favor algunas circunstancias. En primer lugar no existían en Chile comunidades agrarias indígenas, corno las peruanas, que pudieran ofrecer alguna resistencia en defensa de sus tierras y pueblos. Las pocas que hubo desde el río Maule al norte y que se habían formado por influencia incaica, desaparecieron en los primeros decenios de la conquista. Los gobernantes no tuvieron pues la ayuda de los mismos indios en la aplicación de una posible legislación protectora al respecto, como ocurrió en cierto grado en Perú y en mucho mayor en México.
La segunda circunstancia tiene alguna relación con la anterior. Chile fue considerado por el Virrey del Perú y por el Consejo de Indias, como una colonia de “Frontera”, no sólo de los araucanos sino también de otras potencias europeas. Una provincia donde la urgencia bélica justificaba la permanencia española a costa de cualquier tipo de relaciones con los indios o de modalidad del asentamiento. Por tal motivo fue aceptado el incumplimiento de políticas de orden general impartidas para todas las posesiones coloniales. La Real Audiencia y los gobernadores se dejaban convencer fácilmente por los latifundistas en estas materias y, por lo menos durante el siglo XVII, parecen tener los mismos intereses que ellos. No nos puede extrañar pues que la Real Audiencia de Santiago en 1697, contraviniendo a todas las repetidas disposiciones y leyes vigentes, por medio de un “auto acordado” autorice a un encomendero a trasladar a los indios de un pueblo a su propia hacienda, Tampoco nos parece raro que el año 1707 el gobernador Francisco Ibáñez de Peralta, en una carta al Rey, se niegue a cumplir la última orden de reducir a los indios a pueblos, agregando con cierta sorna, “no es lo mismo discurrir lo que dicta la razón según los estilos y costumbres de Europa, que proporcionarse a el modo con que se ha establecido la dominación y sujeción de este Reino... si se intenta la reducción a los pueblos... no quedará ninguno... porque faltando quienes les cultive los campos de necesidad será preciso que despoblacen el reino”[13].
Por largos decenios la avidez del latifundio por mano de obra parecía insaciable. De más de cien pueblos de indios, de cuya existencia sabemos para los años de la conquista, quedaban a fines del siglo XVIII alrededor de una docena. En todos ellos vivían más mestizos blancos y otras castas que indios propiamente tales[14]. Se puede tener una idea de la magnitud del problema recordando que, para el año 1700, de la población indígena que moraba en las haciendas del Partido de Itata el 31,4% eran inmigrantes, y en el partido de Colchagua lo era el 60,9%[15].
La esclavitud negra no pudo ser una solución a la falta de fuerza de trabajo de la economía agraria surgente en Chile, fundamentalmente por su alto costo y porque no convenía a la política económica de la Corona[16]. Pero existiendo una “Frontera” de guerra permanente, la esclavitud de los indios rebelados no fue un problema, desde antes de la gran sublevación de 1598, con permiso Real o sin él. Una pequeña parte de estos esclavos se exportó a Lima, donde por 1613 vivían 82 de ellos[17]. Pero la gran mayoría fue ubicada en las haciendas extendidas de Chillán al Norte. Por el año 1700, de la fuerza de trabajo indígena en el interior de las haciendas, en el partido de Itata, el 33% eran esclavos y a ellos habría que agregar un 7,9% más que figuraba en el status no muy claro de “indios de servicio”. En el de Colchagua los esclavos indios representaban un 8,1% del total de trabajadores agrícolas y las formas de semiesclavitud era de un 7,9%[18].
Aunque todas estas categorías de indios labradores recibían, en general, buen trato, junto con algún tipo de participación en las fuentes productivas, como tierras en pequeños lotes, ganado menor, semillas, etc., constituían el estrato más bajo del conjunto humano de la hacienda. Eran también los trabajadores más fáciles de dominar y manejar, ya fuera por medios pacíficos o coercitivos. Un estrato superior a ellos constituían los mestizos y españoles pobres, fijados dentro del latifundio con acuerdo de medierías o inquilinaje. Resulta claro que los primeros predominaban en las haciendas de baja tecnología agrícola y poca racionalización productiva, que tendían más bien a continuar con una base económica ganadera. También, por su bajo costo de mantención y alimentación, eran apetecibles a la minería de cobre y plata del Valle Central y del Norte Chico. El inquilinaje, en cambio, junto con artesanos de especialidad agrícola, eran más requeridos por el latifundio tradicional. No resulta casual que algunos hacendados hagan al gobierno peticiones de indios en calidad de “depósito” —una de las categorías de semiesclavitud— en fechas tan tardías como 1740[19]. O que algunos mineros ---e incluso oficiales reales— entre 1773 y 1783 escriban al ministro José de Gálvez, para insistir en el viejo proyecto de trasladar parte de la población indígena de Chiloé para hacerla trabajar “por mitas” en la minería del centro y norte del Reino[20].
Podríamos decir sin exagerar, que el latifundio antiguo absorbió a toda la población rural —puertas adentro— en el espacio de un siglo, dando al Reino un particular paisaje humano. Todos los testimonios de la época están de acuerdo en que hasta entrado el siglo XVIII, el país era, con la excepción de unas pocas ciudades, un yermo extendido desde el desierto del norte a la frontera. Cada curato estaba formado por 5 ó 6 grandes haciendas y se podía cabalgar 20 ó 30 leguas, más de un día de jornada, sin encontrar más que una aldehuela de 8 ó 12 casas, que eran los habitantes de una hacienda. De vez en cuando, al pie de la Cordillera algún trapiche con 10 indios trabajando, alguna casa señorial, con bodegas y corrales; en la costa cada grandes trechos, pequeñas comunidades de pescadores con 6 u 8 familias[21].
Fue este el primer triunfo completo del latifundismo. El dominio no se ejerció solamente en un sentido demográfico y económico general, sino también se extendió al aspecto de la distribución espacial, de la estructura social y de la psicología y valores del campesino. Las familias que vivían dentro de la hacienda se ubicaron de acuerdo a las necesidades de las labores del campo. Una pequeña parte de ellas quedaron en las casas e instalaciones patronales, que en los casos importantes solían incluir curtiembre y molinos; y el resto se repartió en los lugares estratégicos de la propiedad, muy a menudo extendida en espacios de 12 a 15 cuadras cuadradas. Se ubicaron familias en los límites de la hacienda, en las aguadas y pastadas, en las cañadas internas de trashumancia, junto a los plantíos o “pampas” de cultivos cerealeros. Salvo pues los trapiches mineros, la población campesina no formó por estos años verdaderos pueblos en la hacienda.
El hacendado quitó y puso personas a cada familia, hizo y deshizo matrimonios, protegió, expulsó, vendió o “conchavó” peones en sus tierras. Pero en cierto sentido se sintió mucho más comprometido en la defensa de sus peones que lo que antes los encomenderos entendieron por “protección” de los indios de sus encomiendas[22].
A principios del siglo XVIII, en materia de matrimonios, imperó la política de no dejar mujeres solteras o viudas sin casarlas o “juntarlas” en simple convivencia. Por ello, dentro de un altísimo promedio de ilegitimidad en los nacimientos, hay relativamente pocas viudas y solteras. Por el mismo motivo las edades de los “matrimonios” son sumamente dispares y distintas a lo que teóricamente debieran haber sido, siendo corrientes los matrimonios de hombres de entre 15 y 18 años de edad con mujeres de 30 a 50 años[23]. Respecto a los sexos, es claro que esta retención de población dentro de la hacienda se ejercía más a través de las mujeres que de los hombres, como durante todo el siglo XVII había sido más fácil conseguir mujeres que hombres por compra, rapto, “conchavos”, depósito de huérfanos, etc. La mujer casada era el foco de retención. Se le daba el usufructo de pequeñas parcelas, algunos animales, etc., de modo que si enviudaba o era abandonada quedaba viviendo —ella y su prole— en el predio y se le conseguía o imponía otro “marido”. Este mecanismo —contrariamente a lo que se supone hasta la fecha— da un fuerte sabor a matriarcado a la familia rural de la época.
Debido a las epidemias que frecuentemente azotaron los campos chilenos a lo largo del siglo XVIII, la orfandad fue un fenómeno corriente y de grandes proporciones, que aumentaba después de cada “peste”. Se acostumbró que los corregidores y sus tenientes —que eran latifundistas-- y también los curas párrocos, dominados por los latifundistas, recogieran a los huérfanos y los repartiesen en custodia entre los hacendados de la región. Lo mismo ocurría con las mujeres cuya manera de vida provocaba escándalo y mal ejemplo. Fue tanta la costumbre, la avidez de los hacendados por controlar a la población, que la retención de huérfanos se convirtió en un importante motivo de lucha y litigios entre ellos[24].
Todo anduvo sin problemas para el latifundio antiguo en relación al control de la población rural hasta los primeros decenios del siglo XVIII, en que comenzaron a producirse fenómenos nuevos o a variar la intensidad de otros ya conocidos por los terratenientes. Los más importantes fueron: 1) el aumento de la población; 2) la apertura constante del mercado triguero peruano; 3) la mayor importancia de una economía minera en la zona central y norte Chico, y 4) los cambios en la infraestructura de producción y circulación que los fenómenos anteriores significaban.
La política demográfica mantenida por el latifundio antiguo, tenía como constante de fondo la abundancia de la producción agrícola e incluso el desperdicio de ella por falta de comercialización. La población creció moderada pero constantemente desde mediados del siglo XVII, pero el latifundio, con márgenes muy reducidos de utilidad y con racionalización creciente de la empresa, no pudo amparar y absorber permanentemente los saldos demográficos cada año más abultados. Empezó entonces a expulsar sobrantes de población, que sólo parcialmente llegaron a ser empleados por las minas y que comenzaron a dirigirse a las ciudades, a agobiar los pocos poblados de indios, a constituirse “espontáneamente” en comunidades de pescadores y rancheríos que presionaban sobre los contornos y entradas de las haciendas.
La nueva inclinación triguera del latifundio fue produciendo profundos cambios en el ambiente rural. Ahora, más que pastores y cuidadores, los productores requerían mano de obra estacional, que estuviera a la mano en alguna parte, pero no necesariamente viviendo dentro de la hacienda. La construcción de nuevos caminos, más facilidad de regadío, la mantención de la arriería que creció enormemente, la fabricación de arneses, arados y elementos de roturas del suelo, contenedores de grano, etc., pudieron absorber nueva mano de obra. Pero la tendencia era que la hacienda pudiera alcanzar un cierto tipo de “servicio”, que la abasteciera de todo ello y no tener que costearlo cada una como unidad productiva aislada. La minería tampoco estaba en condiciones de crear por sí sola una infraestructura de servicios y transportes. Junto a todo ello, y en parte por los mismos efectos de las nuevas modalidades de producción y por el crecimiento demográfico, se formó y creció rápidamente el vagabundaje y el bandolerismo[25].
La única solución al problema fue compartida por los gobernantes, la iglesia y los empresarios privados y no fue otra que la fundación de ciudades y villas, que absorbieran a esa población flotante y proveyera de una base urbana de apoyo a los nuevos servicios que el agro y la minería requerían. Para el gobierno y la iglesia la solución no era nueva, ya que desde el comienzo de la expansión se había empleado “lo urbano” como un complejo de dominio y organización de la nueva sociedad. Para los latifundistas, en cambio, si lo fue pues significaba un cambio drástico en el proceso del control de la población rural. No podríamos decir por ello que hubo un apoyo unánime de parte de los hacendados a la Real Cédula de 1703, cuyo primer resultado fue la fundación de la Villa de Quillota en 1717, y a la creación y actividad de la Junta de Poblaciones. Pero sí podríamos decir que la mayoría de ellos ayudaron en el proceso de fundaciones como una salida a los nuevos problemas. San Felipe, entre otras villas, se fundó el año 1740 con la aprobación y ayuda de 34 hacendados de la región, San Javier de Loncomilla en 1755 por 43 hacendados de la zona, La Villa de Parral en 1788 por 18 de ellos, en fin, Linares en 1795 por 86.
Si la fundación de villas solucionaba parte de los nuevos problemas del latifundio, la proliferación indiscriminada de ellas resultaba un peligro inmediato. Como el proceso de fundación de villas, demasiado rápido, se les escapaba de las manos, los hacendados terminaron por oponerse a ello encarnizadamente. El Cabildo de Santiago, donde el grupo dominaba, escribió una carta al Rey en 1755, que es muy ilustrativa. Acusa en ella al gobernador Domingo Ortiz de Rozas, Conde de Poblaciones, de impulsar la creación de ciudades nada más que por recibir honores, “... y así insiste a los labradores, les supone bienes que no tienen y aún les mejora naturaleza, haciéndolos de mestizos y mulatos españoles...”. Hablando de otros gobernadores dicen que pueblos como Los Ángeles, y Tutubén se crearon con métodos francamente compulsivos. Luego atacan a los mineros diciendo que a rancheríos como La Ligua, Longotoma, Illapel, Choapa, etc., les han conseguido categorías de Villas sólo porque convienen a sus labores, agregando que, de este modo, se acabarán los campesinos e inquilinos[26]. Una clara prueba de que la creación indiscriminada de villas no gustaba a los latifundistas es que, incluso habiendo ayudado a veces a su creación, unos pocos nunca edificaron casa en ellas, otros, teniéndola, nunca vivían más de uno o dos meses seguidos allí, de modo que como se decía en la época éstas parecían “despobladas”[27].
|