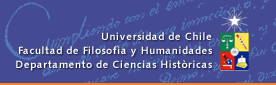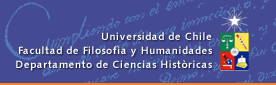|
Los frentes adversos al latifundio y la recaptura del poder
|
Al promediar el siglo XVIII el latifundio tradicional, casi recién nacido, había acumulado tal cantidad de problemas que debió adoptar una serie de políticas bien definidas y constantes para sobrevivir. La lucha contra estos frentes adversos le dio una consistencia definitiva, le permitió crecer y no solamente reconquistar aquellos componentes del poder que estaba perdiendo sino adquirir casi todos los otros, que aún no había alcanzado.
En esta larga lucha por el control total nunca tuvo el latifundio tradicional un grupo o poder regional que le opusiera un verdadero frente contrario. Por una parte la sociedad nacional había llegado a un grado suficientemente complejo como para que se produjeran múltiples interrelaciones de grupos e intereses, donde el latifundio no podía estar ausente. Por otra parte, los hacendados habían adquirido ya suficiente poder como para que ningún otro grupo o élite pudiera hacer nada sin consultar sus intereses. Todas las relaciones conflictivas que ahora examinaremos, están pues montadas sobre este tipo de circunstancias que relativizan, y a veces minimizan, las confrontaciones de luchas por el control del poder.
Las relaciones entre latifundistas y la iglesia son un buen ejemplo de lo que venimos diciendo. Estas se daban en realidad en dos niveles: uno de carácter global, que adoptaban los Obispos y otras dignidades eclesiásticas y que se referían a cuestiones religiosas y sociales y también a asuntos económicos en que la iglesia pudiera tener incumbencia. El otro era a nivel local y provincial y su efectividad dependía del mayor o menor celo que pusieran los doctrineros y curas párrocos en el cumplimiento de las órdenes que emanaban de sus superiores. Nunca pudieron los grandes propietarios oponerse abiertamente a los designios emanados de los Obispos, Santo Oficio, Concilios y Superiores de distintas Ordenes, pero sí supieron como mediatizar y contrarrestar lo que les pudiera resultar nocivo de estas políticas a nivel de parroquias o conventos provinciales.
Al nivel provincial existió, a menudo, una comunión de intereses económicos entre una iglesia, que era tan latifundista como los hacendados y que se unía a ellos en sus problemas de mano de obra, de regadío, de fletes, etc. En efecto, muchos de los curas de un distrito parroquial fueron hacendados[28]. A fines del siglo XVIII y en el siguiente, por otra parte, se acentúa la costumbre de las grandes haciendas de tener oratorios y sacerdotes en la misma hacienda, de modo que la familia, la clientela del latifundista y el sacerdote, aparecen a menudo como un solo núcleo. El viajero Schmidtmeyer, por el año 1820, nos cuenta que cuando fue invitado a una casa señorial de un hacendado del norte chico, se encontró ante una inmensa mesa, donde además de la interminable familia del hacendado, devoraban guisos tras guisos, “un sacerdote, un mayordomo, un tendero y otros...”[29].
La mayoría de los problemas entre latifundistas y sacerdotes derivaban de conflictos y odiosidades personales —a menudo por los mismos intereses-- en lugar de venir de sistemas o ideologías distintas. En 1769, un típico caudillo agrario regional, hacendado y comandante del Fuerte y Villa de Santa Bárbara, se ve acusado de comercio ilícito con los indios de guerra, de amancebamiento, abuso de poder, etc. El problema era que se había peleado con otro poderoso hacendado de la región, que resultó ser “allegado” al Obispo de Concepción. El Obispo ordenó al sacerdote del lugar iniciar el proceso por amancebamiento escandaloso, pero el cura del lugar formaba parte del séquito del comandante, de modo que fue imposible dirimir el problema y hubo de intervenir la Real Audiencia de Santiago[30].
Desde el punto de vista económico y de una manera general, la iglesia dependía del latifundio por el pago del diezmo, las donaciones, las dotaciones de misas, las dotes y las capellanías. A su vez, los propietarios de la tierra tenían a las órdenes religiosas y a los Cabildos Eclesiásticos como uno de los pocos recursos de créditos, especialmente si recordamos que las Cajas de Comunidades de Indios prácticamente no existían en Chile desde mediados del siglo XVII. El primer enfrentamiento entre latifundio e iglesia sobre este punto se produjo en 1647, a propósito del descalabro económico acarreado por el terremoto que destruyó a Santiago en el mismo año. Los hacendados no pudieron pagar los créditos de los censos eclesiásticos y la iglesia no pudo tomar la revancha del remate de las propiedades, que habían sido puestas como fianzas de los préstamos, porque las casas estaban destruidas y las tierras no tenían comprador. Finalmente los cosecheros consiguieron arreglos individuales con la institución de crédito, pero no hubo un acuerdo total[31].
Un nuevo y más grave caso se presentó en 1790. La expansión agraria del siglo XVIII se financió en gran medida con dineros eclesiásticos, pero las órdenes religiosas fueron subiendo los intereses de los préstamos de un 4 a un 5 y aun al 6% anual. Cuando caían los precios por la abundancia de trigo y cordobanes, la especulación de los importadores limeños o la escasez por años de sequías, los cosecheros discutían el interés usurario de los préstamos. El escándalo mayor se produjo cuando los hacendados consiguieron, en 1790, que el Gobierno interviniera en el intento de disminuir los servicios de las deudas desde un 5 a un 3% anual. Nada se consiguió finalmente, pero a lo largo de los autos del proceso quedó claro que en ese momento no había prácticamente ningún hacendado del Obispado de Santiago que no estuviese endeudado con la iglesia[32].
No fueron menos complejos los problemas y querellas suscitadas entre grupos de latifundistas y la economía minera. Dejando por el momento de lado el problema de la mano de obra, que se tiende a solucionar sólo a fines del siglo XVIII, a través de una relativa abundancia de población, hay otros temas de interés: es el de los recursos y el del control de las villas mineras. El conflicto por el uso de recursos naturales surge desde un principio, cuando se comienzan a descubrir y a trabajar minas de plata y oro, de cobre y plomo en el Norte Chico y en valles y faldeos cordilleranos de la Zona Central. Por lo general estas minas estaban ubicadas dentro de haciendas ya ocupadas por productores agrícolas y, en un principio por lo menos, no fueron explotadas por los mismos hacendados propietarios. En muchos casos hubo acuerdos simbióticos que favorecieron a ambas partes. El hacendado arrendó lotes de tierra anexas a las minas, vendió alimentos y otros implementos, permitió la circulación de tropillas de carga y de trabajadores, a veces también cobrando por ello. Por lo general todo esto se estipuló en compromisos firmados ante notarios[33].
En otras ocasiones no hubo acuerdo entre estos dos sectores productivos y se encendieron luchas que no solamente pararon en problemas judiciales, sino también en enfrentamientos entre bandos armados y con la intervención del gobernador y las milicias del lugar, que generalmente lo hicieron tomando la causa y bando de los hacendados. Resultó dramático a veces, y especialmente en el Norte Chico, la disputa por el agua y por el uso de leña que los mineros necesitaban para las fundiciones[34].
Cuando algunos asientos mineros crecieron lo suficiente, se instalaron en ellos comerciantes, maestros y arrieros, se construyeron capillas y se formó un verdadero pueblo. Entonces muchos mineros, invocando leyes contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias, pidieron se declarara el lugar Real de Minas y que se confiscasen las tierras de las haciendas afectadas, algunas de las cuales habían llegado a arrendar los emplazamientos de los poblados a un peso anual la cuadra. Los latifundistas, muy a menudo con la ayuda de los religiosos del lugar, de corregidores y tenientes de justicia y de los arrendadores de los impuestos de alcabalas y pulperías, contraatacaban diciendo que en estas villas se burlaban todas las leyes y ordenanzas, que sólo servían como centro de expendio de vinos y alcoholes, que no pagaban derechos, que robaban y esquilmaban a inquilinos y peones, que los mineros destruían ganados y cosechas, etc. Solicitaban, generalmente, el traslado de los villorrios mineros a lugares desde donde pudieran ser controlados por la justicia. Pidieron y consiguieron, finalmente, una serie de Ordenanzas que limitaban notablemente la movilidad de los mineros y entregaban a los hacendados el control del comercio local. Se hizo costumbre incluso nombrar para esos lugares a Alcaldes de Minas que eran importantes latifundistas del lugar, a los cuales se les dieron poderes verdaderamente excepcionales, “y en el caso de alguna resistencia mandará apercibir a gentes de armas y llamar a sus capitanes que le den auxilio suficiente, y de esta suerte mandará cumplir con fuerza lo que tengo mandado...”[35].
En las dos regiones geográficas diferentes que abarcan nuestro estudio, los problemas y conflictos surgidos entre mineros y hacendados tendieron a solucionarse finalmente en forma distinta. Desde Santiago al sur, en partidos como Maule y Colchagua, el latifundio tradicional, en mayoría y con el dominio previo de otros sectores de la realidad provincial, terminó por sojuzgar totalmente, y en la forma antes descrita, al sector minero. Desde Santiago al norte, en cambio, en el Norte Chico, hubo un entendimiento final a través de empresas mixtas. Los hacendados de aquella zona se rindieron cada vez más a la tentación de participar en las empresas mineras. Siguiendo las actividades productivas y comerciales de los 16 hacendados más importantes de la región de San Felipe, en el año 1780, 10 de ellos se dedicaban también a la minería y 14 de ellos también al comercio[36].
Neutralizar las pretensiones de los mineros y mantener bajo control las villas mineras fue sólo una parte de la tarea del latifundio tradicional en el afán de recapturar totalmente el poder en los ámbitos rurales. Como habían sido fundadores de las nuevas ciudades, aunque no necesariamente sus pobladores, tomaron desde un comienzo el control del Cabildo de cada una de ellas y lo mantuvieron férreamente en sus manos hasta el siglo XIX. De este modo pudieron manejar parte de la justicia, el abasto de la ciudad, su comercio y, en buenas cuentas, toda la infraestructura urbana. De nada sirvieron las querellas y cautelosas revueltas de pequeños burgueses, comerciantes detallistas y funcionarios, que pretendieron en diferentes épocas, participar del gobierno urbano local. En 1812 se trató de anular una elección fraudulenta de un primer vocal del Cabildo de Chillán, que había estado tradicionalmente en manos de un poderoso terrateniente del lugar. Este usó la fuerza del Regimiento de los Húsares de Borbón, de Concepción, para triunfar en sus propósitos. Por los autos que se hicieron después del escándalo se supo que el Cabildo se componía de un alcalde que era el mismo hacendado, un segundo alcalde que era su hermanastro, un regidor que era su ahijado, otro regidor que era su primo, otro resultó ser un sirviente pobre del latifundista, a quien éste le prestaba la ropa que usaba en los días de sesión; el único vocal que existía nominado era finalmente su amigo y allegado[37].
En materia de comercio las relaciones entre latifundistas y mercados internos y externos se daban, como en el caso de la iglesia, en dos planos muy diferentes. Uno en el comercio mayorista y de menudeo en los ambientes provinciales. Otro, en el mayorista de exportación, que se conectaba con el gobierno del Reino y el virreinal, dependiendo de los Consulados y, en último término, sujeto a los grandes monopolios y capitales, que operaban fuera del alcance inmediato de los hacendados.
Es de imaginarse que el primero, cuando se ejercía fuera de las áreas urbanas importantes, llegó a ser totalmente controlado por el latifundio. No pudo ser de otro modo. La “Ordenanza de pobladores”, que había redactado la Junta de Poblaciones el año 1745, estipulaba la libertad y algunas franquicias de que podían gozar los comerciantes que se instalaran en las nuevas ciudades. Estas fueron aprovechadas de inmediato por los hacendados del lugar, que también eran “primeros pobladores” y que, además, tenían especies que vender y créditos de los mercaderes que desde las grandes ciudades se dedicaban a importar[38]. La mayoría de los pequeños comerciantes que se establecieron en las villas terminaron por abastecerse en las haciendas que las rodeaban, y los hacendados, incluso los que no vivían en los pueblos, acostumbraron a instalar tiendas, mediante “factores” que los representaban. La situación llegó, en ocasiones, a tal abuso que los habitantes de las villas tuvieron que salir a las haciendas de las inmediaciones para proveerse de alimentos, telas, azúcar, herramientas, etc. [39].
Pocas veces los aldeanos pudieron juntarse y formular quejas al gobierno central sobre los abusos de los latifundistas en materia de comercio, pero ocurrió de vez en cuando. Por ejemplo, lo hicieron en 1789 los pobladores de San Fernando, a través de un procurador, cuyas gestiones motivaron la visita de un Fiscal de la Real Audiencia de Santiago, que tomó declaraciones en el Cabildo a los habitantes de la ciudad. Se desprende de estas declaraciones que los Corregidores y el Cabildo eran culpables de mantener a San Fernando y otros pueblos de la zona en un estado calamitoso y a la vez monopólico del comercio, al ser ejecutantes de los intereses de los terratenientes de Colchagua y de sus delegados comerciales. El monopolio era absoluto, incluso los cobradores del diezmo no encontraban arrieros para trasladar las mercaderías de sus cobranzas a Santiago o Valparaíso, sin la anuencia de los cosecheros [40].
En materia de exportaciones agrícolas chilenas, fundamentalmente de trigo, la acción del latifundismo fue más completa y de menos éxito, como que en realidad era este un problema ligado íntimamente con lazos más generales de dependencia política y económica. Al estudiar el tema queda claro, por otra parte, que el latifundismo chileno en raras ocasiones actuó como un grupo unido y uniforme ante los abusos de situaciones monopólicas, bloqueos, fijaciones arbitrarias de precios, etc., que fueron comunes en este comercio. Aunque sí lo hizo en contra de bodegueros y embarcadores que operaban en el Reino. La razón de estos desuniformes movimientos del grupo latifundista chileno, es que mostraba grandes diferencias internas, provenientes de relaciones de dependencia. Relaciones que se materializan en la existencia de hacendados más importantes que otros, más poderosos económicamente y más cercanos a las corrientes exportadoras. Ellos mantenían al resto en un segundo plano, y a otros incluso en un tercer lugar, lo que a menudo impedía una comunidad de intereses que los hiciera presentar frentes unidos y eficientes ante los grandes problemas de la comercialización de exportación.
Visto el asunto desde otro ángulo, podríamos decir que en cada región productora había uno o dos propietarios que compraban y comercializaban la parte más valiosa de la producción local. Otorgaban facilidades y créditos para mantener la sujeción de los más modestos, en una línea descendente de poder que terminaba en los minifundistas de la localidad. A viajeros y observadores del agro chileno de principios del siglo XIX, como Charles Darwin o Peter Schmidtmeyer, les llamó la atención la gran cantidad de pequeños propietarios que se dedicaban a vender el trigo en verde en muchas regiones del país, de tal modo que este producto solía ser más caro donde se producía que en Valparaíso, donde se almacenaba y embarcaba[41].
Hubo entonces uniformidad de criterios para dominar el comercio interno pero no en relación a las exportaciones. De vez en cuando, sin embargo, surgió entre los cosecheros unanimidad de criterios como para forzar al gobierno colonial a tomar medidas que favorecían las exportaciones. Así sucedió cuando en 1772 fue aceptado por la Corona un proyecto que se originó en el Tribunal de Cuentas de Santiago. Este pretendía dejar la costumbre de arrendar el cobro de alcabalas y almojarifazgo del trigo y harinas, en sumas convencionales, y efectuar su cobranza en los lugares de producción por burócratas nombrados especialmente para el efecto. Cuando comenzaron a llegar a los Partidos formularios impresos con los tarifados de la cobranza del impuesto se levantaron tales protestas, que el Cabildo de Santiago debió recoger los reclamos de todo el Reino y efectuar un Cabildo Abierto, al que asistieron representantes de todos los grupos de poder, incluyendo la iglesia. Se nombraron cuatro diputados que negociaron con el gobernador la suspensión total de la medida y la renuncia del Contador Mayor del Tribunal. Con esto volvió la calma y cesaron de circular grupos de hacendados e inquilinos armados por las calles de las ciudades, desapareciendo también momentáneamente los panfletos y poemas injuriosos para el Gobierno, que sobre el tema circulaban en Santiago[42]. El año 1781, los latifundistas alcanzaron otro triunfo, cuando obtuvieron del gobierno el derecho de nombrar diputados e inspectores, para vigilar el volumen y la calidad de los trigos almacenados en las bodegas de Valparaíso, para evitar la baja de precios que pretendían los embarcadores por el deterioro de la calidad de éstos por los largos almacenajes[43].
Como puede verse la consistencia y efectividad de las acciones de los grupos de latifundistas fueron creciendo en la medida que se llega al fin del siglo XVIII. Es esto especialmente cierto cuando se trata de la burocracia estatal. Al fin y al cabo, por esos años, el Gobierno Central y parte de la burocracia provincial era lo único que no estaba totalmente en sus manos. Para los dos últimos decenios del siglo hay síntomas claros que indicarían que el latifundismo estaba preparado ya para dominar también los sectores urbanos importantes, como ya lo hacía con las villas.
Entre los frentes adversos al latifundio hay que mencionar aún otros. A lo largo del siglo XVIII se puede encontrar, a nivel provincial, grupos de pobladores que viven en las villas a los que con precauciones y dudas podríamos llamar burgueses. No poseen tierras y tienen frecuentemente actitudes agresivas contra los terratenientes y sus representantes. Es un grupo irreverente e importuno, molesta y hace mofa de todo lo tradicional, pero especialmente de los hacendados de apellidos de alcurnia, del clero y de las justicias cuando no son de la burocracia estatal. Los Cabildos, por su parte, la iglesia y la justicia los persigue enconadamente a través de juicios, que genéricamente se denominaron “por vagos y mal entretenidos”. En realidad en este rubro de acusaciones judiciales caen también vagabundos, rateros, borrachos y delincuentes, la picaresca rural de la época, pero también —y son estos los que nos interesan— maestros, pequeños comerciantes, notarios, encargados de estancos y cobradores de impuestos, etc., que claramente no son campesinos. Hay, curiosamente, también mujeres en el mismo grupo, a las que, generalmente se les persigue por “mal habladas” o por concubinatos.
Para tipificar la actitud agresiva e irreverente de ellos, podría mencionar, entre otros, un juicio que se realizó en la ciudad de Chillán en el año 1757, en contra del “estanquero” de la ciudad, por “mal entretenido”. Se le acusó de no respetar la honra de los religiosos, ni de las mujeres viudas, solteras y casadas de la ciudad. De inmiscuirse en la forma en que se administraba justicia, de leer la correspondencia ajena, de ser irreverente y hacer bromas excesivas a las familias y propietarios importantes del lugar, etc. El juicio se vio entorpecido por otros individuos de la ciudad que impedían las sesiones con desordenes —estaban “engavillados” según el decir de la época— por ello se envió a las autoridades de Santiago, pero desde allí sólo se expidió una amonestación con amenaza de destierro de Chillán[44].
Lo que bien podría ser muestra de una burguesía naciente era molesta pero no peligrosa. Otra cosa sucedía con los vagabundos, ladrones de ganado y bandoleros, que eran en realidad grupos distintos, pero que, según la ocasión, también trabajaban de peones montados, arrieros y mineros. En la minería de la segunda mitad del siglo XVIII por ejemplo, existió un grupo bastante numeroso de mineros ocasionales que más bien compraban mineral robado, se dedicaban al juego y a la venta de licores. Siempre se les veía acompañados de mujeres de dudosa reputación, andaban fuertemente armados y eran temidos por su violencia y agresividad; se les denominó “lachones” y se llegó a dictar disposiciones especiales contra ellos. Estos grupos flotantes de la sociedad eran muy difícilmente controlables, ya que no tenían domicilio permanente, pero su existencia dio una magnífica oportunidad al latifundismo para terminar de capturar el poder rural.
Hay un proceso de básica importancia en lo que ahora describimos. En realidad el Estado vigilante, absolutista y centralizado, que había llegado a ser el Imperio Español a lo largo del siglo XVI, se transformó en el siguiente, en un aparato estatal débil, vacilante y venal. En el mundo colonial esta situación fue notable en el siglo XVIII, cuando una sociedad y economía mucho más compleja permitió el surgimiento de grupos fuertes, como el de latifundistas. Se habría requerido entonces mayor decisión y recursos para mantener un control centralizado y verdaderamente estatal en todos los territorios de las fracciones coloniales. Había un vacío de poder que fue llenado hábilmente, en este caso, por los latifundistas.
Cuando proliferaron las nuevas poblaciones, aquellos grupos sociales, desconocidos hasta entonces, recorrieron los campos sembrando intranquilidad y descontento en villas y haciendas. El Gobierno central no fue capaz de organizar contra ellos un aparato de justicia, de policía o defensa, que dependiera directamente de él. Pero los terratenientes lo solicitaron y, sin otro remedio, les fue entregado este último resto del poder rural. En efecto, desde antes de la mitad del siglo, a solicitud de los latifundistas interesados, el gobernador comenzó a otorgar títulos de “tenientes de corregidor”, “juez diputado” o “encargado”, etc., junto con el de capitán o coronel de milicias, los que se organizarían en distintos partidos. Los tenientes de corregidores fueron particularmente importantes pues estaban “comisionados, con sus correspondientes despachos para ello del superior gobierno, para prender, causar, y perseguir y buscar ladrones, holgazanes, malhechores y personas sospechosas...”[45].
No fue necesario que un hacendado aspirara a representar la justicia en el área completa de un partido. Bastaba que pudiera identificar un sector geográfico claro y además la existencia de “vagos, ociosos y ladrones” para solicitar el cargo. Un hacendado del Valle de Putaendo solicitó en 1778, el cargo de “teniente general de corregidor, alcalde hermandad y juez de comisión”, “para conocer en toda naturaleza de causas civiles y criminales” en el mismo Valle, lo que le fue concedido al cabo de unos meses. Por este camino no hubo prácticamente ninguna región del país en que el cargo no estuviese en manos de algún gran propietario[46].
Los hacendados que obtuvieron estos títulos, acostumbraron a mantener cepos, grillos y habitaciones destinadas a cárceles en las casas de sus haciendas. Consiguieron que toda persona que anduviese en poblado llevara una “cédula” o papel escrito que lo identificara y expresara dónde trabajaba, “siendo continuo el clamor de los hacendados por la facilidad que tienen de admitir peones sin averiguarse a quién han servido y por qué motivo han salido de su servicio, de que resulta defraudarles sus intereses...”[47]. Como el bandolerismo y el abigeato no disminuyeran, llegaron a conseguir un “bando” del gobernador Ambrosio O’Higgins que los facultaba para propinar hasta 25 azotes a toda persona que fuera sorprendida portando armas blancas, “sin más formalidad que la de recibir previamente dos declaraciones de los sujetos que hagan o se hallen presentes en la aprehensión...”[48].
Muchas veces esta suma de poder desembocó en abusos que, de vez en cuando, los agobiados aldeanos se atrevían a reclamar a las autoridades centrales. Uno de estos reclamos, efectuado por el Procurador de la Villa de San José de Logroño el año 1794, en contra del subdelegado, un latifundista del lugar, es ilustrativo ejemplo de abuso de poder. Nombró como juez de aguas a uno de sus empleados y le dio, además, el derecho de abasto de carne de la villa, “los pobres de las estancias que siempre han venido a la villa a vender por las calles el carnero, vaquilla o cordero, ya se han retirado, porque se les saca por cada cabeza un cuartillo y sino los traen a la recoba o paga el derecho, pierde la pieza y van a la cárcel”. Arrendó las tierras de indios de las cercanías y cobró por el usufructo de los rastrojos; exigió multas por los ganados que encontraba pastando en el ejido; recibió sobornos por abrir tres casas de juego en el pueblo; tomó presos a los aldeanos y campesinos por cualquier delito y les cobró elevadas sumas de dinero por dejarlo nuevamente en libertad[49]. Es bien claro pues, que al iniciarse el siglo XIX, el latifundio tradicional había logrado tomar en su mano todos los aspectos del poder rural.
|